Fiestas en clave decolonial y científica
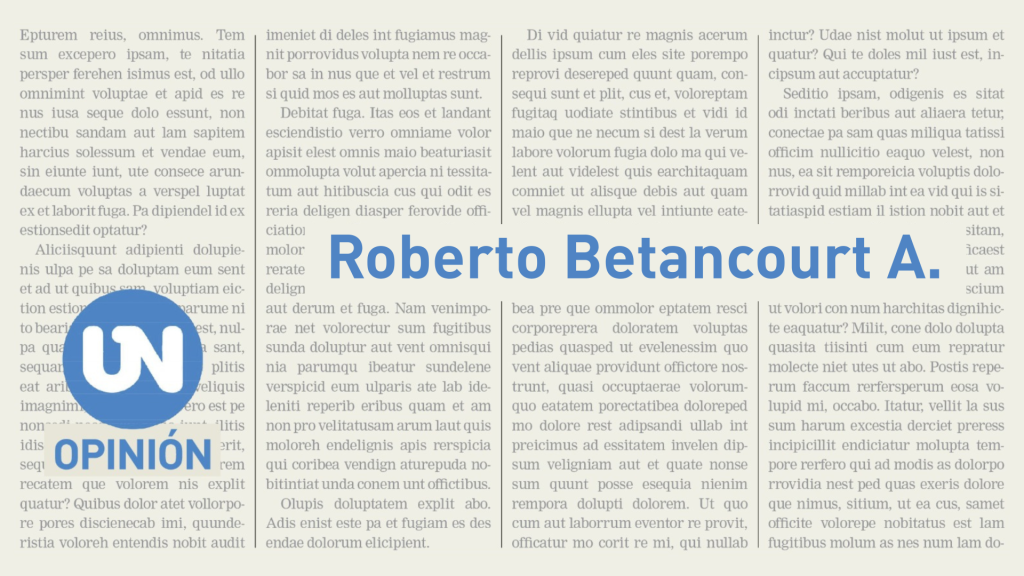
La Navidad trasciende los límites de la tradición cristiana pues proviene de un contexto mucho más amplio, desde las fiestas saturnales romanas, que incluían intercambio de regalos, decoraciones y banquetes, hasta las celebraciones del solsticio en civilizaciones nórdicas, africanas o mesoamericanas, que coinciden en diciembre con el cierre de la temporada agrícola, la renovación astronómica y la expectativa de un renacimiento cósmico. Con la llegada del cristianismo, este sustrato simbólico se transformó y, en la actualidad, se ha globalizado como una práctica cultural que trasciende credos, ideologías e incluso sistemas políticos que mantienen intensos debates sobre colonialismo y dominación. El hecho de que Estados inmersos en procesos de decolonización sigan celebrando estas festividades sin haberlas sometido a una revisión crítica revela una dinámica compleja en la que se entrelazan tradición, identidad y economía de forma difícilmente disociable.
Algunos expertos han señalado que la colonialidad del poder se extiende más allá del control político o económico y se reproduce en las formas culturales que estructuran la vida cotidiana. Otros subrayan que la persistencia de rituales y símbolos heredados de Occidente se convierte en un mecanismo de «colonialidad del ser». Así, la aparente globalización de la Navidad la habría transformado en un evento multicultural que actúa simultáneamente como ritual de consumo y como vehículo de comunidad global. También, se ha dicho que estas prácticas constituyen espacios de «hibridación cultural», donde lo impuesto se resignifica y lo local reescribe el guion impuesto.
El hecho de que comunidades judías o sociedades de mayoría musulmana incorporen elementos estéticos de esta festividad sugiere que la ritualidad se ha desplazado desde la teología hacia un lenguaje universal de sociabilidad. Este fenómeno se basa en variables científicas relacionadas con la psicología social, como han demostrado diversos estudios: la repetición de rituales colectivos aumenta los niveles de confianza mutua y de bienestar percibido, independientemente de su origen religioso. Por otro lado, el peso del consumo asociado a las fiestas decembrinas alcanza hasta un 20 % de las ventas anuales del comercio minorista en países latinoamericanos, lo que convierte a esta festividad en un engranaje ineludible del sistema económico.
Esta evidencia invita a reflexionar sobre cómo los Estados y los sistemas de investigación pueden abordar la política cultural con la misma seriedad que destinan a la innovación tecnológica. La irlandesa Catherine Walsh sostiene que la decolonialidad implica generar horizontes en los que lo ancestral, lo moderno y lo global se entrelacen sin jerarquías. En este sentido, el estudio científico de la Navidad demuestra que las prácticas colectivas, lejos de desvanecerse bajo la crítica decolonial, se consolidan como rituales de cohesión que incluso refuerzan la identidad de quienes cuestionan su origen.
En resumen, la Navidad encarna un fenómeno cultural que ha trascendido la historicidad de su origen religioso y colonial. Su persistencia se debe a que combina ciencias naturales (el solsticio), ciencias sociales (la ritualidad) y ciencias económicas (el mercado), convirtiéndose en un laboratorio vivo de la intersección entre modernidad, tradición y resistencia en el Sur Global. En lugar de suprimirla, el desafío decolonial consiste en reconocer en ella un espacio de resignificación colectiva donde la memoria del pasado se convierte en semilla para la construcción de futuros colectivos.
¡Felices fiestas!
@betancourt_phd





